
Otoño de 2008. Fangoria grabábamos un disco en Londres y mientras desayunábamos en nuestro apartamento del barrio de Mayfair contemplábamos vídeos musicales en la televisión. Había uno que se repetía cada día, Poker face, el segundo sencillo del álbum The fame, de Lady Gaga. Con el primero, Just dance, había conseguido colarse en las pistas de baile de las salas más vanguardistas y en la prensa de actualidad musical. Y aún más importante, comenzaba a acaparar páginas en eso que llaman revistas de tendencias. Las más modernas, para entendernos.
A mí la música me gustaba y la imagen también, así que comencé a prestar atención a sus entrevistas, interesándome por sus declaraciones de principios y por las sorpresas que iba desvelando. Lady Gaga tenía entonces 22 años. Ciertamente, parecía mayor física y mentalmente. Stefani Joane Angelina Germanotta era una italo-neoyorquina que llevaba años pateándose la escena de clubes y pequeñas salas de conciertos con su piano. Incluso formó parte de un equipo de compositores que escriben canciones para artistas pop, como Pussycat Dolls, New Kids on the Block o Fergie. Así que detrás de la impactante imagen había una chica que preparaba sus canciones concienzudamente. Es más, las componía ella misma. Confieso que tampoco me hubiera importado que fuera una marioneta en manos de unos productores, aun así hubiera destacado por una cualidad de la que carecen ese tipo de estrellas prefabricadas: singularidad.
Elije su nombre artístico en homenaje a Radio Gaga, la canción de Queen, siendo Freddie Mercury uno de sus intérpretes favoritos. Y Bowie se perfila como una gran influencia musical y estética. Lady Gaga utiliza la imagen icónica del cantante en la portada del disco Aladdin sane como recurso visual continuo: el maquillaje, en este caso en forma de rayo, que atraviesa la cara y cubre solo un ojo. Entiende que el glam rock sibilinamente mezclado con música electrónica y con grandes dosis de teatralidad es el camino a seguir. Por supuesto, Madonna y su visión comercial del escándalo como vehículo de marketing y promoción forman parte de la filosofía Gaga. Y también el imaginario del genio más singular de todos los tiempos, Michael Jackson. Pero no solo de música se nutre una entonces todavía aspirante a fenómeno de masas. Donatella Versace es su musa inspiradora (¿acaso no se parecen?), y el diseño de moda figura como vehículo artístico añadido al potencial musical. Y si nos ponemos profundos aparece Rainer María Rilke. Lady Gaga lleva tatuadas en su antebrazo unas líneas extraídas de Cartas a un joven poeta. Lo dicho, constantes declaraciones de principios.
Su imagen, sus apariciones públicas y sus entrevistas iban conquistándonos. Así es como definía sus influencias y finalidades desde su página web: "The fame habla de cómo cualquiera puede sentirse famoso. La cultura pop es arte. Odiar la cultura pop no te convierte en alguien más cool. Yo la he adoptado y ese es mi concepto de fama, pero es una fama para compartir, quiero invitaros a todos a la fiesta, quiero que la gente se considere parte de esta forma de vida".
No contenta con estar poseída por el espíritu de Andy Warhol, Lady Gaga no se ha cansado de repetir hasta la saciedad que la importancia está en la interpretación y la representación, no solo en la música. Por todo este bagaje cultural, en su momento pensé que Lady Gaga iba a resultar demasiado extravagante para conseguir colarse en los feudos del mainstream y las imposiciones culturales establecidas por la industria musical. Sus primeras candidaturas a los grandes premios de la música corroboraban mi teoría: candidaturas para Just dance como mejor grabación dance, y para The fame como mejor álbum de electrónica/dance. Cuando la industria te nomina dentro de una subcategoría y no directamente como mejor canción o disco del año, mal vamos, quiere decir que no pueden quedar en evidencia dejándote fuera, pero que tu producto es demasiado raro para ser asimilado sin prejuicios.
Mi teoría comenzó a desmoronarse cuando comprobé el alcance del fenómeno Gaga. No había sesión de disc jockey en la que alguien no me pidiera que la pinchara, y no solo en las salas indies, sino en esas fiestas de marcas ultrafashion donde los más pijos y desconectados del underground se dan cita. Sus singles habían llegado a todo el mundo. Aun así, me parecía imposible que una chica tan rara llegara para quedarse. En fin, pensé, se trata de una moda pasajera y pronto todos menos algunos la olvidarán. Como si hubiera leído mis pensamientos, Lady Gaga descubrió que más que el amor, más que la comida, más que el sexo y la fiesta, lo que amaba era trabajar hasta caer (literalmente) desmayada. Así que no solo no se diluyó su imagen entre las de otras celebrities transitorias, sino que cada día adquirió mayor presencia. En verano de 2009 salió a la venta Paparazzi, el último sencillo extraído de su primer álbum, con un vídeo impresionante dirigido por uno de los dioses inquietantes del género, Jonas Åkerlund. A la vez, la nueva diva recorría el mundo con su gira The fame ball tour, afianzándose como favorita para mundos muy diversos. La chica rara convertida en la chica de moda. Las comparaciones son odiosas, pero la semejanza con el fenómeno Madonna de hace 25 años fue inevitable. Lady Gaga zanjó la cuestión declarando que tras el revulsivo supuesto por Madonna, la última gran revolución del pop del siglo XX, la primera gran revolución del pop del siglo XXI era la Gagamanía. Y Madonna zanjó la cuestión apareciendo con la nueva diosa en un sketch humorístico del programa Saturday night live, donde ambas acababan rodando por el suelo y tirándose de los pelos en una pelea de gatas épica. La Emperatriz daba su visto bueno.
Invitada a la primera fila de las pasarelas más cotizadas, a las galas benéficas, a las manifestaciones por los derechos de los homosexuales, imagen de la campaña de Mac para su barra de labios Viva Glam con la que se recaudan fondos para los portadores del VIH... era obvio que esta chica iba a tardar mucho tiempo en tener un rato libre para sentarse a componer y grabar un nuevo disco. O eso pensábamos los que ignorábamos que tenía capacidades de superheroína de cómic, porque en el otoño de 2009, apenas año y medio después de la publicación de su primer trabajo discográfico, sale a la venta el segundo álbum de Lady Gaga, The fame monster, precedido por el single Bad romance. Desde ese momento, Lady Gaga trascendió aún más las barreras entre carrera de calidad y carrera comercial, entre artista de culto y objeto de consumo masivo. No hay día en que no genere una noticia, bien porque cae fulminada durante una actuación por deshidratación severa, porque confiesa que es bisexual o hermafrodita, porque despide a sus guardaespaldas por falta de celo profesional o porque es demandada por Rob Fusari, que exige beneficios por haber sido novio, productor, mánager y compositor.
Lady Gaga es presencia habitual en revistas que normalmente no se hacen eco del día a día de chicas como ella. Bueno, quizá el superlativo moño de Amy Winehouse sea otra excepción. La prensa que persigue a Paris, Britney y Lindsay nunca la olvida, aunque sea para resaltar su estrafalario vestuario. No hay semana en que no aparezca en las listas de las peor vestidas, y ya es un personaje fijo en revistas divertidísimas como Cuore. Si mi teoría sobre la imposibilidad de éxito masivo para la Gran Gaga debida a tanta particularidad, tanta distinción y tanto alejamiento de la vulgaridad estaba moribunda, con la llegada de 2010 ha quedado muerta y enterrada.
En abril, nuevo single, Telephone, esta vez un dúo con otro miembro de la realeza musical, Beyoncé. Resultado: sexto número uno consecutivo en la lista de Billboard, la única artista que tiene este récord. Y el nada despreciable añadido de otro récord difícil de pulverizar, 200 millones de visitas en YouTube, el vídeo más visto de la historia de la humanidad desde que la humanidad puede ser contabilizada viendo vídeos en Internet. Mi sorpresa llega al limite cuando empiezo a descubrir a Lady Gaga en la portada de todas las revistas. Entiendo que Billboard, Q, Rolling Stone y las publicaciones musicales le dediquen ese puesto de honor. Doy por hecho que creadoras de tendencia como V y Neo2 la muestren donde se merece. Empiezo a quedarme ojiplática cuando la veo en la portada del suplemento de The Sunday Times, o en las de revistas para chicas como Cosmopolitan o Elle, normalmente reservadas para modelos guapísimas o estrellonas de Hollywood igualmente alabadas por su belleza. Finalmente, la descubro en la portada de dos cabeceras destinadas al consumo erótico light de los chicos, FHM y Playboy. La conquista es total. La venganza, también. Para la mayoría de los mortales, Lady Gaga no es objetivamente guapa: que si antes estaba gorda, que si ahora está demasiado flaca, que si la gravedad le juega una mala pasada a su pecho, que si un ojo se le queda gacho, que si tiene cachetes de hámster..., pero la realidad es que ahí está, quitándole portadas a las más deseadas del planeta.
Las páginas de Internet, las publicaciones alternativas, los festivales de música, los clubes de nuestro mundo occidental... hay una rica diversidad de tendencias, estilos musicales, visiones del mundo. Pero si sigues escalando y llegas a la cima del éxito, todo se vuelve gris. Siempre he defendido a Madonna cuando aseguran que no inventa nada, que lo único que hace es amplificar modas y sonidos que ya suenan en el underground. ¿¡Y qué si así fuera!? Conseguir amplificar una actitud singular, establecerla dentro del mainstream y encima vendérsela a un público acostumbrado a lo más convencional y falto de riesgo ya es un triunfo. Pensemos que Madonna y Lady Gaga compiten en el mercado internacional no solo con las divinas reverenciadas a nivel minoritario, como Alison Goldfrapp, Alison Mosshart, Siouxsie o Beth Ditto, sino con auténticos monstruos de la promoción edulcorada, como Mariah Carey, Christina Aguilera o Miley Cyrus. Además, obligan a estas divas establecidas a currarse un poco más la imagen, las portadas, los vídeos... sorprendente la apariencia gagaizada en el último disco de la Aguilera, o las influencias extravagantes en Beyoncé, Rihanna y hasta en los Black Eyed Peas.
No nos engañemos, ver a Lady Gaga escupiendo sangre en la entrega de los MTV Video Music Awards o rompiendo una botella contra el piano en los American Music Awards es un revulsivo dentro de una industria fosilizada. Podría ser la anécdota de una excéntrica que ya no sabe qué hacer para llamar la atención. Pero las ventas la respaldan, y eso dentro del sistema de mercado es incuestionable. Casi 20 millones de álbumes y 50 millones de singles. Son cifras que ya hubieran resultado exageradas hace años, antes de la crisis de la industria discográfica. Ahora son sencillamente un milagro. Y el reconocimiento de la industria se salda con nuevas nominaciones y premios. Mientras, Lady Gaga sigue sin dar tregua, inmersa como está en una nueva gira, The monster ball tour, la publicación de un álbum de remezclas, The remix, y el lanzamiento de un nuevo single, Alejandro. No contenta con eso, declara que ya tiene compuesto su tercer álbum y que pronto lo tendrá terminado: "Es mi mejor disco hasta la fecha".
Mientras esperamos ese disco para finales de 2010, Lady Gaga sigue acaparando atención en todos los frentes. Se espera un cómic basado en su persona, Polaroid la ha contratado para que revolucione el mercado de las cámaras fotográficas, una serie de culto como Glee le ha dedicado un capítulo entero, las teorías conspiratorias apuntan hacia ella como una marioneta utilizada por los Illuminatti para establecer el nuevo orden mundial, los diseñadores más importantes le diseñan modelos galácticos de alta costura, mientras que su propia firma de moda, Haus of Gaga, se presenta como la más innovadora y deseada por los consumidores temerarios. La idea de que el momento Gaga era pasajero va quedando muy, muy, lejana hasta para los más descreídos.
Stefani Joane Angelina Germanotta nunca se sintió aceptada: "No encajaba con mis compañeras de clase, me sentía un bicho raro. Se reían de mí, me tiraban del pelo, me llamaban gorda...". Como el personaje de Emily the Strange (la niña gótica favorita en la mitología de las adolescentes inadaptadas), Gaga es una inspiración para todas las que saben que son diferentes. Es una película de Tim Burton hecha realidad.
Gaga antes de Gaga
'Si me llamas Stefani es que no me conoces". A Stefani Joanne Angelina Germanotta (Nueva York, 1986) ya no le gusta su verdadero nombre. "Es Lady Gaga", corrige siempre a los periodistas. La última estrella pop global no prefabricada tiene ascendencia y nariz italianas, como Madonna, creció en el exclusivo Upper East Side de Manhattan y estudió en el colegio católico El Sagrado Corazón, como Paris Hilton. Aunque, matiza, su familia no era de las más ricas. Su padre dirigía una compañía que instalaba wifi en hoteles, y su madre fue vicepresidenta de la operadora de móviles Verizon. Con su primer sueldo de camarera, Gaga se compró un bolso de Gucci, un capricho que le negaban en su casa. Celosas de su éxito en los musicales de fin de curso, algunas alumnas la llamaban "germen", pero, pese a la leyenda, sus compañeros la recuerdan como una estudiante popular. Hizo sus primeros pinitos de rock en el barrio del Lower East Side y participó en el reality de cámara oculta Boling pints (MTV), que circula por YouTube. Hasta que conoció a Rob Fusari, un productor de Destiny's Child que buscaba a una chica "no necesariamente guapa, pero con algo" para liderar una versión femenina de Los Strokes. Redirigida hacia el dance, Gaga encontró su público. "Siempre fui famosa", declaró, "lo que pasa es que nadie se había dado cuenta".toño de 2008. Fangoria grabábamos un disco en Londres y mientras desayunábamos en nuestro apartamento del barrio de Mayfair contemplábamos vídeos musicales en la televisión. Había uno que se repetía cada día, Poker face, el segundo sencillo del álbum The fame, de Lady Gaga. Con el primero, Just dance, había conseguido colarse en las pistas de baile de las salas más vanguardistas y en la prensa de actualidad musical. Y aún más importante, comenzaba a acaparar páginas en eso que llaman revistas de tendencias. Las más modernas, para entendernos.
elpais.com

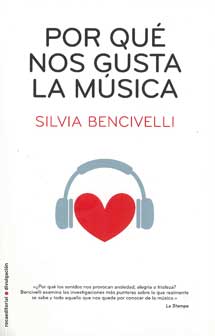

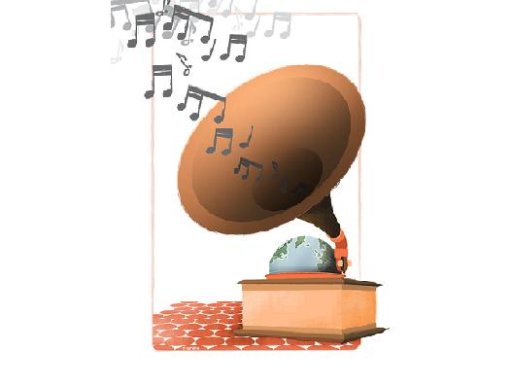

![[huevos]](http://si.wsj.net/public/resources/images/OA-AZ226_wsjamd_NS_20110309165300.jpg)










































