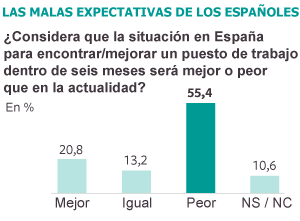domingo, 13 de mayo de 2012
Pandemia de pesimismo
lunes, 12 de julio de 2010
Los argentinos, entre los más pesimistas de la reción
 Era la década del ´30, cuando el escritor norteamericano F.Scott Fitzgerald escribió: “Optimismo es el contento de los hombres pequeños en los lugares altos”. El período entre guerras había vuelto al mundo un lugar oscuro. Ocho décadas después, a los argentinos parece caberles a la perfección aquellas palabras: una encuesta realizada en toda América Latina nos coloca como los latinos que más convencidos están de que su país, pero también el mundo entero, van por el camino equivocado.
Era la década del ´30, cuando el escritor norteamericano F.Scott Fitzgerald escribió: “Optimismo es el contento de los hombres pequeños en los lugares altos”. El período entre guerras había vuelto al mundo un lugar oscuro. Ocho décadas después, a los argentinos parece caberles a la perfección aquellas palabras: una encuesta realizada en toda América Latina nos coloca como los latinos que más convencidos están de que su país, pero también el mundo entero, van por el camino equivocado.Los datos no hacen más que certificar aquella presunción de que somos una rara avis en el continente. Con algunos matices, las miles de personas que participaron de la edición 2009 del Latinobarómetro “tienen una visión bastante más positiva tanto de sí mismos y del país como del mundo que en el año 2003”, dice el estudio. Los argentinos, por el contrario, aparecen como los latinos más pesimistas. Sólo el 19 % cree que el país va en la dirección correcta y apenas el 20 % dijo lo mismo respecto del mundo.
Pero lo que más llama la atención es que cuando se les preguntó si su situación personal había mejorado, Argentina aparece como uno de los mejor posicionados: quinto en el ránking de países en los que las personas creen que ellos y sus familias han avanzado en los últimos seis años (82%).
Noberto Levy, médico y psicoterapeuta, explica: “El español, el brasileño, perciben más lo interno. Los argentinos conectamos mucho con lo que pasa afuera, es como si viviéramos en una casa pequeña con ventanas grandes, entonces quedamos muy expuestos, se tiende a desilusionarse y eso genera escepticismo”.
El Latinobarómetro, que se realiza desde 1997, mide la opinión de los latinos en dieciocho países.
Para esta encuesta se entrevistó a 20.200 personas . El estudio señala que Argentina “se destaca porque es el país que más cree que ellos, los argentinos, van en la dirección correcta mientras al mismo tiempo un 60 por ciento cree que el mundo y su país no lo hacen”. Y resalta que en Argentina “es posible creer que una cosa es la sociedad y cada cual, y otra es la manera como funciona el país”.
Para la filósofa Diana Cohen Agrest, los argentinos conformamos “una sociedad ciclotímica, pasamos de la euforia a la desesperanza. Si la media de los argentinos no cree en la posibilidad de una superación de la crisis en el esfuerzo conjunto es porque todavía se cree en el poder de las individualidades, llámense Messi o el líder carismático de turno”.
Desde las letras del tango hasta los ensayos que un siglo atrás escribieron Joaquín V. González o Carlos Octavio Bunge, el pesimismo parece ser parte constitutiva del ser argentino.
Cohen Agrest apunta que más cerca en el tiempo, un pasado violento, la falta de confianza en la justicia, la corrupción o medidas tan inconcebibles como el corralito nos han conducido a un “excepticismo generalizado”.
En contraposición, el Latinobarómetro ha detectado que un mayor optimismo se registra en la región. Eso a pesar de que la situación relativa no ha registrado grandes cambios desde 2003 hasta ahora. Este optimismo se vio reflejado también en cómo ha mejorado la opinión que los latinos tienen de los Estados Unidos –alcanza más de un 80 % en buena parte de los países de la región– o España, Japón y la Unión Europea. Sin embargo, los argentinos también dan la nota y aparecen como el país que más descree de los avances de la administración Obama.
El fundador de la psicología positiva, Martin Seligman, sostiene que las personas positivas suelen sentirse responsables por todo lo bueno que les pasa.
Los pesimistas, en cambio piensan que los problemas continuarán en el tiempo . Entonces, quien mejor que Enrique Santos Discépolo para interpretar semejante definición. Fue también en 1930, cuando escribió: “Verás que todo es mentira/ Verás que nada es amor.../ que al mundo nada le importa…Yira, yira”.
Cuestión de autodefensa
Llegó a la Argentina en diciembre de 2004. Vino por el trabajo de su esposo, pero a los cuatro años decidieron quedarse aquí y eligieron este país para tener a su primera hija, Sofía.
“Yo creo que sí, que los argentinos son pesimistas, sobre todo se nota en el lenguaje”, dice Mei-Ling. Pero para ella se trata de una cuestión de autodefensa: “Si sos pesimista no te decepcionas. Yo aprendí mucho de eso y cuando mis amigos en los Estados Unidos se angustiaban por la crisis a mí no me parecía tan grave”.
Aunque al principio no podía entender eso de que los precios cambiaban de un día para el otro, Mei-Ling ya se acostumbró a vivir en la cambiante economía argentina. Y agrega: “Para mí los argentinos se recuperan y toman con más calma el tema de las crisis porque han pasado tanto lío...”.
"Hago las cosas que me hacen bien"
Sólo los domingos a Cuca se le vuelven un poco pesados. El resto de las mañanas, piensa siempre en la suerte que tiene de poder vivir un día más. Cuca es, ni más ni menos, esa excepción que nos dice que aquí, en la Argentina, no todos son pesimistas.
“Ya tendré tiempo de estar bajo tierra, ser pesimista no conduce a nada, los argentinos son demasiado pesimistas, pero en realidad, para mí es porque son muy conformistas”, dice Cuca quien a los 83 años no está dispuesta a resignarse. Por el momento, se compró su primera computadora y todos los martes toma clases para aprender a usarla. Y se la escucha orgullosa de poder hacerlo.
A Gloria Rebagliati, Cuca, la vida no le resultó nada fácil. Hace trece años perdió una hija y hace seis que tuvo que internar a su marido, debido a que padece Alzheimer. Su hermana, que vive en París, también está internada por un ACV. Pero Cuca igual la sigue peleando. “Yo trato de no compadecerme a mí misma, porque eso no sirve”. Y cuando se le pregunta su receta para combatir el pesimismo, explica sin vueltas: “Hago las cosas que me hacen bien, son mi propia terapia, me gusta leer, pero busco cosas que me entretengan, que no me den trabajo, como las novelas de Danielle Steel”.
Sus clases de estaño, las novelas que lee hasta la medianoche y las cuarenta y cinco plantas de su balcón son las rutinas que se impone todos los días y que se convirtieron en su refugio. Y aunque los domingos a veces la soledad la hace flaquear, Cuca todavía se siente una mujer muy optimista.
No existe confianza en el lazo social
El mundo de hoy ha “generado” más objetos de consumo que décadas atrás. De tal modo que son cada vez más las personas que tienen menos acceso a lo “necesario” y esto trae como consecuencia privaciones y frustraciones que se manifiestan en pesimismo social, desilusiones, desconfianza en el porvenir y el encapsulamiento en la creencia que cada uno se salva como puede. No hay confianza en el lazo social, hay descrédito en lo comunitario. Entonces, no contamos como pueblo con un pasado glorioso que nos estimule y nos movilice a querer volver a ese lugar donde éramos una nación pujante... Y no me refiero a los gobiernos de turno: me refiero a los ritos, a las fiestas, a las celebraciones que aúnan y consolidan la trama social y traen optimismo. No hay que buscar responsables, sino razones.
clarin.com
jueves, 7 de enero de 2010
¿Es usted pesimista? Siga siéndolo. Es bueno para su vida y para su cartera
 Tal vez, empezar uno de los primeros artículos del año citando a un borracho no sea lo más apropiado, pero, vaya, éste es un texto sobre el pesimismo, que tampoco es que sea el mejor tema para uno de los primeros artículos del año. Así que déjenme que empiece contando la historia de Sileno. Sileno era un sátiro de la mitología griega a quien se atribuía el don de la sabiduría cuando estaba ebrio. Una vez el rey Midas le preguntó qué era lo mejor que le podía pasar a un hombre. A lo que el clarividente bebedor respondió: «Lo mejor para todos los hombres y mujeres sería no nacer. Si nace, lo mejor que le puede pasar a un hombre es morir rápido».
Tal vez, empezar uno de los primeros artículos del año citando a un borracho no sea lo más apropiado, pero, vaya, éste es un texto sobre el pesimismo, que tampoco es que sea el mejor tema para uno de los primeros artículos del año. Así que déjenme que empiece contando la historia de Sileno. Sileno era un sátiro de la mitología griega a quien se atribuía el don de la sabiduría cuando estaba ebrio. Una vez el rey Midas le preguntó qué era lo mejor que le podía pasar a un hombre. A lo que el clarividente bebedor respondió: «Lo mejor para todos los hombres y mujeres sería no nacer. Si nace, lo mejor que le puede pasar a un hombre es morir rápido».No es una reflexión muy reconfortante, la vedad, pero Sileno ha tenido desde entonces un buen puñado de fans. Desde el filósofo griego Hegesias, quien en el siglo III a. C. instaba a sus semejantes a dejarse morir de hambre, a Arthur Schopenhauer («Nuestra vida oscila entre el dolor y el hastío»), Jean-Paul Sartre («El hombre no es feliz y muere») o Woody Allen («Naces, enfermas y mueres. Da igual que no hayas hecho nada malo, enfermas y mueres igual. Y lo mismo le pasa a todos los que te rodean sin que nadie entienda nada»).
Paradójicamente, ese pesimismo les ha podido ayudar en la vida. Suena como el colmo del optimismo, pero un buen número de estudios realizados en los últimos años sugieren que ciertas dosis de pesimismo pueden ser beneficiosas. El optimismo puede ser peligroso. Y, desde luego, lo que resulta absolutamente nocivo es tratar de convertir en optimista a un pesimista.
Julie K. Norem, profesora de Psicología de la Universidad de Wellesley, en EEUU, lleva más de 20 años investigando las virtudes del pesimismo. En 2001 publicó un libro titulado El poder positivo del pensamiento negativo (ed. Paidós).
«Lo de ‘tranquilo, todo saldrá bien’ no siempre es cierto», escribe Norem. «Intentar adoptar una actitud positiva cuando sentimos ansiedad puede ser incluso perjudicial. Una mujer o un hombre de negocios nervioso que niega o ignora la ansiedad que le produce hablar en público puede aumentar así sus probabilidades de encallarse, tartamudear o perder el hilo de lo que está diciendo cuando se ponga detrás del atril. Un anfitrión que no considere la posibilidad de una intoxicación alimentaria puede ser poco cuidadoso con el sushi y acabar enviando realmente a sus invitados al hospital. Los inspectores de las centrales nucleares, esperemos, dejarán siempre atado y bien atado su optimismo y darán rienda suelta a su capacidad para prever posibles problemas».
La psicóloga estadounidense ha identificado lo que ella llama pesimistas defensivos, hombres y mujeres que ante un acontecimiento futuro se marcan expectativas muy bajas y se torturan previendo todas las posibilidades de fracaso para saber cómo reaccionar. A menudo son personas de éxito profesional y social, pero siguen sometiéndose al castigo de los nervios porque es la manera más eficaz que han encontrado de combatir la ansiedad.
En uno de sus experimentos, Norem y su equipo seleccionaron a un grupo de pesimistas defensivos y lo dividieron en dos antes de presentarles un test psicotécnico. A la mitad de los participantes les predispusieron al optimismo comentándoles que habían visto sus currículos y sabían que sus resultados iban a ser buenos. A la otra no les dijeron nada. Como esperaba la investigadora, los pesimistas a los que se había vuelto optimistas obtuvieron peores resultados.
Norem, a quien quizá en un exceso de optimismo este redactor llegó a plantear unas preguntas que no han obtenido respuesta, también apunta en su libro posibles beneficios del pesimismo para la salud. O más exactamente, perjuicios del optimismo. «Hay estudios», se puede leer, «que indican que el optimismo irreal está relacionado con la poca constancia en el seguimiento de dietas por prescripción médica o en la poca atención prestada a la seguridad y prevención de accidentes».
Varias docenas de estudios han sugerido que los optimistas tienen la presión sanguínea más baja o que se recuperan antes tras una operación cardiaca. Una investigación llevada a cabo con jubilados holandeses durante 10 años reveló que los optimistas viven más. Pero frente a esta batería de hiperoptimismo, algunos ensayos apuntan que el pesimismo podría beneficiar nuestro sistema inmunológico.
Según uno de esos estudios, realizado en 1992, cuando se sometía a situaciones de estrés a optimistas y pesimistas (estrés que los investigadores materializaron en forma de un molesto ruido), el número de determinados linfocitos en la sangre tendía a ser mayor en los pesimistas si se negaba a los participantes la posibilidad de controlar la intensidad y duración del ruido. En 1999, otro experimento concluyó que, ante situaciones de estrés, los optimistas presentaban un mayor recuento linfocitario en un primer momento, pero tendían a mostrarlo más bajo que los pesimistas cuando el factor estresante persistía en el tiempo.
OPTIMISMO IRREAL. Con mejor o peor sistema inmunológico, lo cierto es que los pesimistas están en minoría. La tendencia generalizada a esperar lo mejor, incluso con los indicios en contra, está más que documentada. No es que veamos el vaso medio lleno o medio vacío. Es que la mayoría lo vemos completamente lleno incluso cuando está completamente vacío.
Se suele citar el artículo de Neil Weinstein Optimismo irreal sobre el futuro, publicado en 1980. Weinstein pidió a 120 de sus alumnas que contestaran qué probabilidades creían tener de que les ocurrieran 42 cosas en el futuro, desde encontrar trabajo o no engordar en 10 años a padecer cáncer o que les robaran el coche. Luego tenían que evaluar las posibilidades de que lo mismo les ocurriera a sus compañeras de clase. De los 18 acontecimientos positivos hubo 15 que las participantes pensaron que era más probable que les pasara a ellas; de los 24 negativos, sólo dos.
Desde entonces, numerosos investigadores han verificado ese sesgo optimista sobre el futuro, en hombres y en mujeres, y respecto a hechos como tener que usar sonotone o ser feliz en el matrimonio. Este optimismo a ultranza ha permeado también la vida pública. «El optimismo se ha convertido en un valor político», explica el ex ministro de Administraciones Públicas Jordi Sevilla, a quien algunos próximos achacan cierto pesimismo en sus artículos del suplemento Mercados de El Mundo. «Por eso, si el dato de paro es bueno, lo da el ministro y, si es malo, el secretario de Estado».
«El problema está en la dosis», prosigue. «Si, en plena crisis, los líderes del G-20 se saludan sonrientes pueden transmitir confianza, pero si se pasan con la sonrisa mientras sigue la crisis, corren el riesgo de pasar por tontos. Cuando tienes a la aviación alemana bombardeándote Londres, tal vez sea preferible el ‘sangre, sudor y lágrimas’ que una sonrisa y un ‘tranquilos, no pasa nada’. Desde luego, es una forma de liderazgo más madura con la que yo me siento más identificado, aunque no estoy seguro de que sea hacia lo que se tiende».
SÍNDROME DEL NECIO. Un fenómeno parecido se observa en las empresas. Cualquier manual de liderazgo defiende la importancia de fomentar el optimismo, con todo su genuino efecto dinamizador. «La realidad es que se prefiere al optimista porque es mucho más cómodo para el empresario», comenta José Enebral, consultor independiente y conferenciante algo escéptico. «Los optimistas dan menos problemas, hacen de mejor gana lo que diga el jefe». A su juicio, lo inteligente sería infiltrar a un pesimista en un equipo de optimistas. «Sin alguien crítico se escapan muchas cosas». Son frecuentes los casos de empresas lastradas por exceso de optimismo.
La actual crisis es un buen ejemplo: las expectativas de revalorizaciones estratosféricas de activos inmobiliarios generó una apertura del grifo de crédito que ha acabado por estrangular a algunos bancos. Aunque ahora sería de agradecer cierto optimismo para reactivar el consumo, en el pasado reciente una dosis de pesimismo respecto a la pretendida revalorización de la vivienda ad infinitum habría sido muy saludable.
«No sé si pesimismo es la palabra adecuada, porque tiene connotaciones negativas», tercia el economista Fernando Trías de Bes, «pero con un poco más de cautela o realismo la situación se habría atajado».
Autor del ensayo ganador del Premio de Hoy 2009, El hombre que cambió su casa por un tulipán (ed. Temas de Hoy), Trías de Bes analiza cómo funcionan las burbujas financieras y describe lo que llama síndrome del necio, uno de cuyos síntomas es dejarse llevar por ese optimismo irracional. «Cuando todo va bien, la gente no quiere malas noticias», añade, «pero muchos emprendedores han triunfado precisamente por estar siempre pendientes de las malas noticias». Célebre es el lema de Andrew Grove, cofundador de Intel, el primer fabricante de procesadores informáticos del planeta:#«Sólo los paranoicos sobreviven».
EL CEREBRO DEL PESIMISTA.Aunque no se ha identificado un gen o grupo de genes concreto que expliquen la inclinación al pesimismo o al optimismo, se estima que esa propensión depende en gran medida (entre el 25% y el 33%) de nuestro ADN. Lo que sí han descubierto los científicos es que el cerebro de pesimistas y optimistas funciona de manera distinta. Investigadores de la Universidad de Nueva York monitorizaron en 2007 a optimistas y pesimistas y descubrieron que imaginar acontecimientos futuros positivos activaba dos regiones del cerebro: la amígdala y la corteza cingular anterior. El riego sanguíneo en esas zonas del cerebro era mayor en los individuos que con un cuestionario previo habían sido identificados como optimistas. Otros estudios han buscado la relación entre optimismo y nivel socioeconómico. Cabría pensar que los ricos son más optimistas y los pobres más pesimistas, pero sólo lo segundo es verdad. Cuando se trata de esperar acontecimientos felices en el futuro no hay gran diferencia. Sí que se observa, en cambio, que los ricos esperan que la vida les depare menos cosas malas que los pobres.
+ En la web de la profesora Norem: www.wellesley.edu/Psychology/Norem/Quiz/quiz.html
elmundo.es